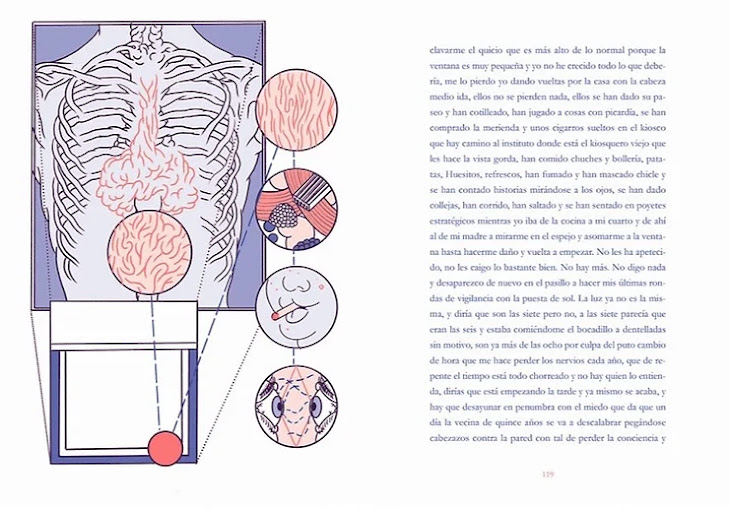—Hasta ese momento solo había una forma muy interesante de acumular excedentes. A ver, ¿qué harías con las sobras de un elefante que acabas de matar después de que tú y los tuyos os hayáis saciado? —Lo ahúmo.
—Aún no se ha inventado el ahumado. ¿Qué harías?
—No sé. Lo metería en el banco —bromeo.
—¿Y cuál era el banco en el que se guardaban entonces los elefantes?
—Ni idea.
—Pues muy sencillo: llamabas a otra tribu. Se lo comían y te lo debían.
—El banco era el estómago de los de la tribu vecina.
—Así se conservaban los excedentes en el Paleolítico. Eso implica la aparición de una forma de contabilidad: la tribu de al lado me debe un ciervo.
—No está mal —digo—. ¿Pero es posible que apareciera ya entonces el concepto capitalista de interés y que te tuvieran que devolver un ciervo y medio?
—Eso no lo sé. Lo que sí sé es que guardar en el estómago de otro algo que tú no puedes comerte es una excelente idea.
—No me gusta mucho que el efecto secundario de la invención del excedente sea la aparición de la propiedad privada —digo.
—Y surgen los silos, los graneros, claro —añade Arsuaga.
—Ahí es donde empieza a joderse todo. Es lo que afirma Harari en Sapiens y remacha Christopher Ryan en Civilizados hasta la muerte, que en el Neolítico empezó el aburguesamiento…
(...) Un día, hace años, estuve en Atapuerca y al volver a casa, cuando me preguntaron que de dónde venía, dije:
—De ver a los abuelos.
Aquella experiencia cambió mi vida. Regresé convencido de que entre los habitantes supuestamente remotos del conocido yacimiento prehistórico y yo había una proximidad física y mental extraordinaria.
Lo sentí como se siente una llaga.
Los siglos que nos separaban eran calderilla frente a los milenios que nos unían. Los seres humanos hemos pasado el noventa y cinco por ciento de nuestra existencia en la Prehistoria. Acabamos de aterrizar, como el que dice, en este lapso brevísimo de tiempo que llamamos Historia. Significa que la escritura, por ejemplo, se inventó ayer, aunque tenga cinco mil años. Si cerraba los ojos y alargaba el brazo, podía tocar las manos de los antiguos habitantes de Atapuerca y ellos podían tocar las mías. Ellos estaban en mí ahora, pero yo ya estaba en ellos entonces.
El descubrimiento me trastornó.
La Prehistoria no solo no era un asunto del pasado, sino que gozaba de una actualidad conmovedora. Los hechos de aquella época me concernían más que los de mi siglo porque lo explicaban mejor. Me hice, pues, con una biblioteca básica sobre el asunto y comencé a leer. Como es habitual, cuanto más aprendía más se ensanchaba mi ignorancia. Leía y leía sin desfallecer porque el Paleolítico era una droga y el Neolítico eran dos drogas y los neandertales eran tres drogas, y yo me hallaba al borde de la politoxicomanía cuando comprendí que, dadas mi edad y mis limitaciones intelectuales, jamás llegaría a saber lo suficiente como para escribir un libro original, que era lo que me había propuesto desde mi viaje a Atapuerca.
¿Qué clase de libro?
Ni idea. A ratos era una novela, a ratos un ensayo, a ratos un híbrido entre el ensayo y la novela. A ratos, un reportaje o un largo poema.
Renuncié a mi objetivo, aunque no a la droga.
JUAN JOSÉ MILLÁS - JUAN LUIS ARSUAGA - "La vida contada por un sapiens a un neandertal" - (2020)
Imágenes: Leonardo Ulián