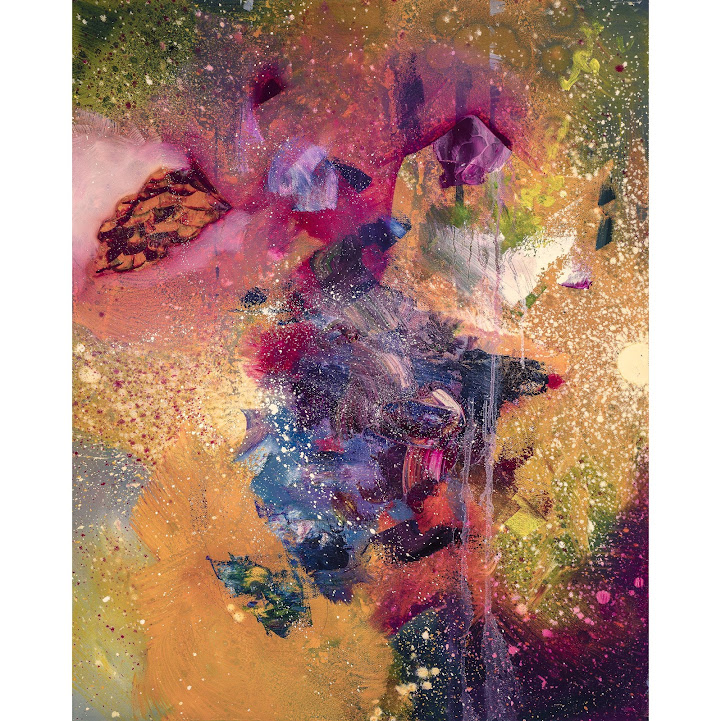La idea de estar en dos lugares a la vez me viene de lejos. Desde que tengo uso de razón, debería decir, puesto que uno de mis primeros recuerdos es estar viendo un programa infantil en la tele y de pronto descubrirme a mí misma entre el reducido público del estudio. Aún hoy puedo evocar el tacto de la alfombra marrón del dormitorio de mis padres bajo las piernas, la necesidad de alargar el cuello para ver la tele, que parecía estar muy alta, y luego la sensación de vértigo que se instaló en mi estómago cuando la emoción de verme en ese otro mundo dio paso a la certeza de que nunca había estado allí. Podría decirse que, en los niños, la noción de uno mismo sigue siendo porosa. Que la sensación oceánica persiste durante algún tiempo hasta que al fin se desmonta el andamiaje de los muros que nos afanamos en levantar a nuestro alrededor, bajo las órdenes de una intuición innata si bien tocada por la pena de saber que nos pasaremos el resto de la vida buscando una vía de escape. Y sin embargo, aún hoy, no me cabe la menor duda de lo que vi entonces. La niña de la tele tenía un rostro idéntico al mío y llevaba puestas mis zapatillas rojas y mi blusa a rayas, pero hasta esos detalles podrían atribuirse a la casualidad. No así sus ojos, pues en los escasos segundos que la cámara se posó en ellos, reconocí la sensación de lo que significaba ser yo.
Tal vez fuera uno de los primeros recuerdos que mi cerebro conservó, pero con el paso de los años apenas volví a pensar en él. No tenía motivo alguno para hacerlo; jamás volví a toparme conmigo misma en ningún sitio. Y aun así, la sorpresa ante lo que había visto debió de quedar grabada en mi interior, y en la medida en que mi concepción del mundo se levantó sobre esa sorpresa, debió de transformarse en creencia: no de que hubiese dos yos, que es la materia prima de las pesadillas, sino de que mi singularidad era tal que bien podía habitar dos planos distintos de la existencia. Pero tal vez fuera más preciso verlo desde el ángulo opuesto y referirme a lo que entonces empezó a cristalizar en mí como una sensación de duda, un escepticismo hacia la realidad que me era impuesta, tal como se les impone a todos los niños y va desplazando lentamente las otras realidades, más elásticas, que experimentan de forma natural. Sea como fuere, la posibilidad de estar aquí y allí a la vez quedó almacenada en mi mente como un sustrato, junto con todas las demás ideas infantiles, hasta que una tarde de otoño crucé el umbral de la casa que compartía con mi marido y nuestros dos hijos y tuve la sensación de que ya estaba allí.
Tan sencillo como eso: yo ya estaba allí. Moviéndome entre las habitaciones de la planta de arriba, o durmiendo en la cama; lo mismo daba dónde estuviera o qué estuviera haciendo, lo importante era la certeza con que sentí que ya estaba presente en la casa. Seguía siendo yo misma, me sentía como siempre, y sin embargo tenía la súbita sensación de que ya no estaba confinada a mi cuerpo, a las manos, brazos y piernas que llevaba toda la vida viendo, y también de que esas extremidades —que en mi campo de visión siempre se estaban moviendo o en reposo, y que había observado minuto a minuto desde hacía treinta y nueve años— no eran en realidad mis extremidades, no eran la última frontera de mi ser, sino que yo existía más allá y al margen de estas. Y no en un sentido abstracto, no como alma o frecuencia, sino en carne y hueso, tal como estaba allí, en el umbral de la cocina, pero también en otro lugar, en la planta de arriba, de forma simultánea.
NICOLE KRAUSS - "En una selva oscura" - (2017)