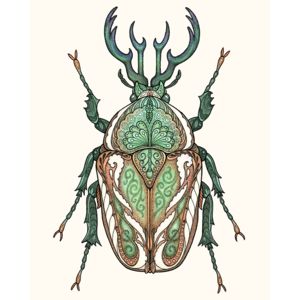Jesuso marchaba despacio, deteniéndose a ratos, como un animal amaestrado, la vista sobre el suelo, y a ratos conversando consigo mismo: —¡Bendito y alabado! Qué va a ser de la pobre gente con esta sequía. Este año ni una gota de agua, y el pasado fue un inviernazo que se pasó de aguado, llovió más de la cuenta, creció el río, acabó con las vegas, se llevó el puente… Está visto que no hay manera… Si llueve porque llueve… Si no llueve porque no llueve…
Pasaba del monólogo a un silencio desierto y a la marcha perezosa, la mirada por tierra, cuando sin ver sintió algo inusitado en el fondo de la vereda y alzó los ojos.
Era el cuerpo de un niño. Delgado, menudo, de espaldas, en cuclillas, fijo y abstraído, mirando el suelo.
Jesuso avanzó sin ruido y, sin que el muchacho lo advirtiera, vino a colocársele por detrás, dominando con su estatura lo que hacía. Corría por tierra culebreando un delgado hilo de orina, achatado y turbio de polvo en el extremo, que arrastraba algunas pajas mínimas. En ese instante, de entre sus dedos mugrientos el niño dejaba caer una hormiga.
—Y se rompió la represa… y ha venido la creciente… bruuum… bruuuum… bruuuuuuum… y la gente corriendo… y se llevó la hacienda de tío sapo… y después el hato de tía tara… y todos los palos grandes… zaas… bruuum… y ahora tía hormiga metida en esa aguazón…
Sintió la mirada, volvióse bruscamente, miró con susto la cara rugosa del viejo y se alzó entre colérico y vergonzoso.
Era fino, elástico; las extremidades, largas y perfectas; el pecho, angosto; por entre el dril pardo, la piel dorada y sucia; la cabeza inteligente, móviles los ojos, la nariz vibrante y aguda, la boca femenina. Lo cubría un viejo sombrero de fieltro, ya humano de uso, plegado sobre las orejas como bicornio, que contribuía a darle expresión de roedor, de pequeño animal inquieto y ágil.
Jesuso terminó de examinarlo en silencio y sonrió.
—¿De dónde sales, muchacho?
—De por ahí…
—¿De dónde?
—De por ahí…
Y extendió con vaguedad la mano sobre los campos que se alcanzaban.
—¿Y qué vienes haciendo?
—Caminando.
La impresión de la respuesta dábale cierto tono autoritario y alto, que extrañó al hombre.
—¿Cómo te llamas?
—Como me puso el cura.
Jesuso arrugó el gesto, desagradado por la actitud terca y huraña.
El niño pareció advertido y compensó las palabras con una expresión confiada y familiar.
—No seas malcriado —comentó el viejo, pero desarmado por la gracia bajó a un tono más íntimo—. ¿Por qué no contestas?
—¿Para qué pregunta? —replicó con candor extraordinario.
—Tú escondes algo. O te has ido de casa de tu taita.
—No, señor.
Preguntaba casi sin curiosidad, monótonamente, como jugando un juego.
—O has echado alguna lavativa.
—No, señor.
—O te han botado por maluco.
—No, señor.
Jesuso se rascó la cabeza y agregó con sorna:
—O te empezaron a comer las patas y te fuiste, ¿ah, vagabundito?
El muchacho no respondió; se puso a mecerse sobre los pies, los brazos y la espalda, chasqueando la lengua contra el paladar.
—¿Y para dónde vas ahora?
—Para ninguna parte.
—¿Y qué estás haciendo?
—Lo que usted ve.
—¡Buena cochinada!
El viejo Jesuso no halló más que decir; quedaron callados frente a frente, sin que ninguno de los dos se atreviese a mirarse a los ojos. Al rato, molesto por aquel silencio y aquella quietud que no hallaba cómo romper, empezó a caminar lentamente como un animal enorme y torpe, casi como si quisiera imitar el paso de un animal fantástico; advirtió que lo estaba haciendo y le ruborizó pensar que pudiera hacerlo para divertir al niño.
—¿Vienes? —le preguntó simplemente. Calladamente, el muchacho se vino siguiéndolo.
En llegando a la puerta del rancho halló a Usebia atareada encendiendo el fuego. Soplaba con fuerza sobre un montoncito de maderas de cajón y papeles amarillos.
—Usebia, mira —llamó con timidez—. Mira lo que ha llegado.
—Ujú —gruñó sin tornarse, y continuó soplando.
El viejo tomó al niño y lo colocó ante sí, como presentándolo, las dos manos oscuras y gruesas sobre los hombros finos:
—¡Mira, pues!
Giró agria y brusca y quedó frente al grupo, viendo con esfuerzo por los ojos llorosos del humo.
—¿Ah?
Una vaga dulzura le suavizó lentamente la expresión.
—Ajá. ¿Quién es?
Ya respondía con sonrisa a la sonrisa del niño.
—¿Quién eres?
—Pierdes tu tiempo en preguntarle, porque este sinvergüenza no contesta.
Quedó un rato viéndolo, respirando su aire, sonriéndole, pareciendo comprender algo que escapaba a Jesuso. Luego, muy despacio, se fue a un rincón, hurgó en el fondo de una bolsa de tela roja y sacó una galleta amarilla pálida como metal, de dura y vieja. La dio al niño, y mientras este mascaba con dificultad la tiesa pasta, continuó contemplándolos, a él y al viejo, alternativamente, con aire de asombro, casi de angustia. Parecía buscar dificultosamente un fino y perdido hilo de recuerdo.
—¿Te acuerdas, Jesuso, de Cacique? El pobre.
La imagen del viejo perro fiel desfiló por sus memorias. Una compungida emoción los acercaba.
—Ca-ci-que… —dijo el viejo, como aprendiendo a deletrear.
El niño volvió la cabeza y lo miró con su mirada entera y pura. Miró a su mujer y sonrieron ambos, tímidos y sorprendidos.
ARTURO USLAR PIETRI - "Los cuentos de la realidad mágica" - (1992)
Imágenes: Z. H. Field