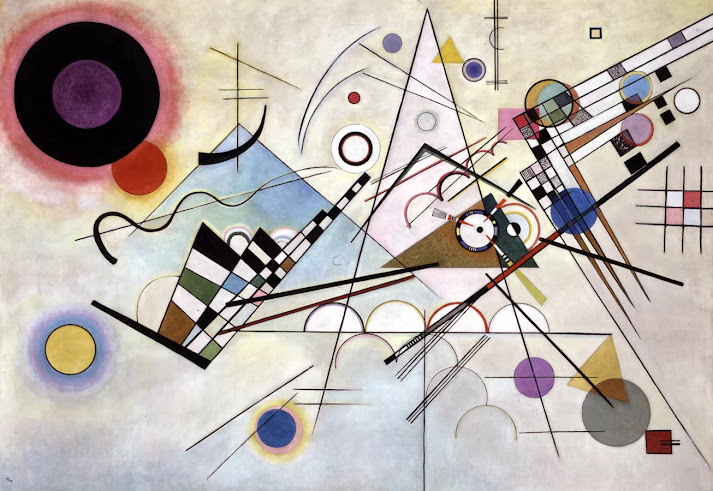Después de casarse, Genevieve había pasado tres años en Perdido. Pero todo el mundo, a los cinco minutos de conocerla, se daba cuenta de que a Genevieve Caskey Perdido, Alabama, le parecía el pueblo más aburrido, soporífero e insignificante de todo el sur. «Sería más divertido pasar media hora en una esquina de Nueva Orleans o de Nashville, aunque solo estuviera ahí plantada sin hacer nada, que el resto de mi vida en Perdido. Lo más emocionante que se puede hacer en Perdido es sentarse a la orilla del río y contar las zarigüeyas muertas que pasan flotando».
Así pues, para ser justos, a Genevieve se le podría haber echado en cara que no se hubiera esforzado por amoldarse a su marido, aunque eso mismo se podría haber dicho también de muchas otras esposas de Perdido. El otro defecto indiscutible de Genevieve era que bebía. Manda Turk sostenía que si las tabernas hubieran permitido el acceso a las mujeres —y si en Perdido hubiera habido alguna taberna—, Genevieve Caskey no habría dudado en entrar, y por la puerta principal. Todo el mundo sabía que bebía, por mucho que Roxie atara las botellas con sacos de arpillera y las envolviera con trapos para que no tintinearan. Cuando su hijo Escue llevaba su carrito tirado por una cabra al basurero con los sacos de arpillera en la parte de atrás, todos decían: «¡Ay, señor! ¡Ahí va la maldición de James Caskey!». Genevieve se bebía todo lo que pudiera conseguir. Compraba licor a los indios de los pinares, y dos niñas se lo llevaban hasta la puerta de casa en mula. Mandaba a Bray al otro lado de la frontera con Florida, donde la venta de alcohol era legal, y le encargaba varias cajas. Después se sentaba junto a la ventana principal de la casa, a plena luz del día, con una botella y un vaso sobre la mesa.
Pero era una mujer atractiva y sus vestidos venían de Nueva York. También era sumamente inteligente y se sabía de memoria los nombres y apellidos de todos los presidentes de Estados Unidos. Cuando estaba lejos de casa —o sea, la mayor parte del tiempo—, James Caskey le enviaba setecientos dólares mensuales y pagaba todas las facturas que ella le remitía a Perdido. Y cuando volvía al pueblo, él se acobardaba en su presencia y le daba todo lo que le pedía.
MICHAEL McDOWELL - "La riada. Blackwater 1" - (1983)