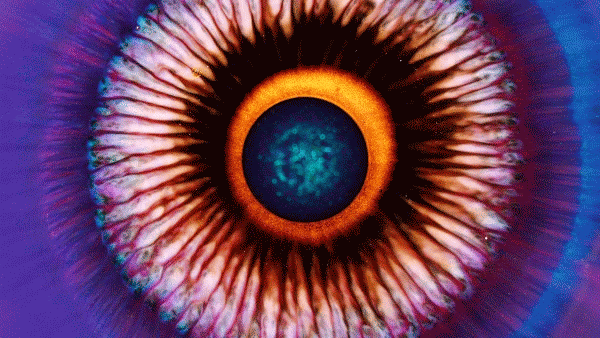Mi hijo pequeño es zurdo, como yo. Cuando lo descubrí, esa coincidencia me pareció un motivo de celebración. Algo singular nos unía, veíamos la realidad desde ese lado oscuro. Fue oscuro para mí porque así me lo enseñaron, pero no iba a ser oscuro para él. Yo haría de su siniestra perspectiva un lugar luminoso desde el que participar en el mundo. La idea de tener algo que construir a partir de su zurdera me hizo disfrutar más que el simple descubrimiento. Esa idea me fortaleció. Durante días estuve diciéndome que tenía un hijo zurdo. No se lo conté a nadie, tampoco a su padre. Podría decir ahora que lo hice por no señalar al niño, pero no hubo estrategias pedagógicas ni nada parecido detrás de esa decisión. Su hermana Inés lo descubriría pronto, el padre seguramente tardaría y era casi seguro que no le iba a importar, vería en ello otra molesta similitud entre el niño y la madre. Era capaz de interpretar mi irracional pero sincera emoción como una tontería. Y yo no quería que nada parecido nublase la alegría de mi descubrimiento.
Había pasado el tiempo de querer saber y contar todo. Ya no era casi una niña, como cuando nació Inés, y comprendía que no hay necesidad de compartirlo todo con un marido. Guardo como un secreto precioso aquellos ratos a solas con mi hijo, cuando la niña estaba jugando en la calle o en casa de alguna amiga. Me es fácil volver a verlo, delgado, ágil, los ojos como piscinas oscuras y relucientes, el cabello alborotado como los rotuladores y los lápices de cera que se desperdigaban encima de la mesa, de fondo el sonido de los dibujos animados japoneses en la tele, que él miraba a ratos, cuando no se concentraba en las figuras de sus álbumes para colorear. Algunos contenían los mismos personajes que esos dibujos animados. —Goku, Oliver y Benji, Sakura—, cuyos ojos eran también como piscinas nocturnas, iluminadas por ráfagas de luz.
Me he ejercitado en recuperar aquellas tardes, a las que nunca vuelvo con tristeza ni con nostalgia sino con un instinto de animal que busca cobijarse del frío y cuando encuentra un foco de calor ahí se queda, reconfortada por haber hallado un punto al que poder regresar una y otra vez. No encuentro ni busco en ello felicidad o consuelo, tan solo calor primario. La Bola de Dragón Zeta, mi hijo Lorenzo y su hermosa concentración en manejar la mano izquierda sin salirse de los bordes ni emborronar demasiado el papel. Yo enfrente de él y en la misma postura, de rodillas en la silla, los codos sobre la mesa, en un álbum ya usado que acaba de prestarme, coloreo otra figura y hago esfuerzos por no mirar cómo se mueve su mano sobre el papel. Porque, cuando la miro, veo en la mano de Lorenzo mi propia mano de niña.
No recuerdo exactamente qué dibujos coloreaba yo cuando tenía su edad, pero sigo escuchando las palabras que pronunciaban otras cuando mi mano se activaba. Así no, miradla, es zurda —zurdita, decía mi hermana—, ¡eso no se hace! Rara, torpona, zocata, siniestra, chota… Chota, esta última palabra sonaba a algo maloliente y sucio, parecía que la pronunciaran con más saña que las demás.
ROSARIO IZQUIERDO - "El hijo zurdo" - (2019)